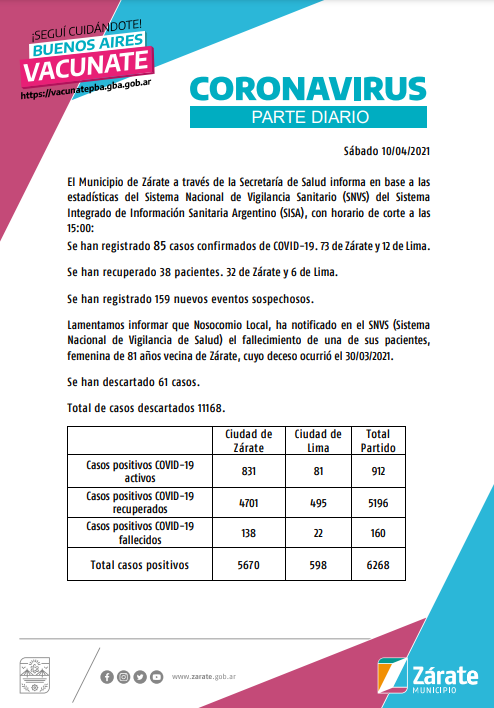Infobae Sería 1962. En un palacio parisino se celebraba una fiesta en honor a Brigitte Bardot. Ministros, políticos, banqueros, escritores, actrices, damas de la sociedad giraban alrededor de la gran estrella, posiblemente la mujer más deseada del mundo. En el medio de lo más selecto de la sociedad francesa, caminaba otra mujer. De unos cuarenta años, bajita, con el pelo cuidado, joyas colgando de sus muñecas y su cuello y muy elegante (una descripción que se ajustaba a una gran parte de las presentes). Se movía por los márgenes del festejo. Hablaba con naturalidad y discreción con los personajes más importantes. No llamaba la atención. La esposa de un banquero, intrigada, quiso saber su nombre. Ella respondió. Fernande Grudet, dijo.
Varios minutos después el centro de la reunión se había desplazado hacia ella. Brigitte Bardot había quedado eclipsada. Alguien explicó (o reveló) que Fernande Grudet era Madame Claude, la madama más famosa del mundo. Todos, hombres y mujeres, quisieron escucharla, saber sus historias.
Madame Claude llegó a regentear más de 200 chicas que ejercían la prostitución. Dominó su negocio durante más de quince años. La lista de sus clientes exclusivos impresiona. John Fitzgerald Kennedy, los Rotschild, Marlon Brando, el Sha de Irán, Charles De Gaulle, George Pompidou, Porfirio Rubirosa, y muchísimos más personajes célebres e influyentes. En algún momento se decía que si un hombre adinerado y poderoso viajaba a París una de sus actividades inevitables era pasar por lo de Madame Claude.
Aunque en otro momento dijo que su paso por los lager se debió a su condición de judía.
Ninguno de esos antecedentes pudieron ser probados por su biógrafos. Algunos amigos dicen que tenía en su antebrazo el tatuaje con su número de detenida, pero otros lo desmienten.
Se supone que empezó a ejercer la prostitución a fines de la década del cuarenta. El salto hacia el regenteo de prostitutas se produjo en algún momento de la segunda mitad de la década del cincuenta. Fernande Grudet se había metamorfoseado en Madame Claude. En los años sesenta su plantel llegó a ser de casi 200 chicas.Allo, Oui? ese era su latiguillo, eso decía su voz profunda cada vez que atendía el teléfono para atender el pedido de un cliente. Les daría lo que ellos pretendían y más también. No se rechazaba ningún tipo de pedido. Nada lo consideraba una perversión, ni le importaba que dañara o pusiera en peligro a alguna de sus chicas. Al fin y al cabo, para Madame Claude todo tenía un precio. Y de ese precio a ella le correspondía un 30 %.
Mujeres de todo tipo. Pero siempre hermosísimas y elegantes. Una vez que decidía tomar a una, la llevaba a las mejores casas de moda de la ciudad, a la peluquería y les compraba productos cosméticos.
Dior, Chanel, doctores y estilistas que hacían que las chicas antes de empezar a trabajar ya estuvieran en deuda con ella, que su cuenta fuera negativa. Luego todos esos gastos los deducía de los ingresos de las chicas. Una vez cubiertos esos expendios previos, ella se quedaba con el 30% de lo recaudado.
Los problemas surgían cuando además de la tarifa acordada, sus chicas recibían algún regalo costoso. No era extraño que les dieran joyas, tapados de piel, dinero y hasta algún automóvil. Ella exigía su porcentaje aún de los regalos. Y si la liquidación no la convencía o se enteraba que el regalo había sido de un monto superior, la joven era despedida.
“Desde siempre los hombres han pagado por dos cosas. Por comida y por sexo. Y yo para la cocina nunca tuve facilidad” decía Madame Claude cuando le preguntaban por sus orígenes en el oficio.
Esa principio regía su negocio. Y ya que iba en busca de dinero, hizo foco en los que más tenían. Sostenía que lo que ofrecía no era sexo, era una experiencia.
Madame Claude, retirada, ya con su negocio desmantelado, disfrutaba de contar quienes habían sido sus clientes. Se regodeaba con el name-dropping. Cómo para no hacerlo. En la lista de clientes, además de los ya nombrados, estaban: Sinatra, Chagall, Picasso, Nelson Rockefeller, tres generaciones de la familia Getty, los Agnelli, Khadafi y muchas otras celebridades.
Podía narrar orgías con los dueños de la Fiat, sexo en aviones privados, pedidos de Aristóteles Onassis y María Callas que harían ruborizar a varios, pintores célebres que como agradecimiento por sus servicios le regalaban a las chicas dibujos originales valuados en decenas de miles de dólares, o las joyas y lingotes de oro que regularmente entregaba el Sha de Irán.
Pero su historia favorita era la de Kennedy.
La cuenta William Stadiem en su libro Madame Claude: her secret world of pleasure, privilige & power (este periodista norteamericano iba a ser el ghost writer de Claude para un libro en Estados Unidos pero ella regresó de improviso a Francia y el acuerdo editorial quedó en la nada; Stadiem publicó una biografía de ella muchos años después). Luego del desastre de Bahía de los Cochinos, el siguiente desafío internacional de Kennedy fue una cumbre en París. Eran sólo dos días, intensos. Con los franceses embobados con Jackie y su estilo. Las tratativas del momento de dispersión de John quedaron a cargo de Pierre Salinger, el secretario de prensa del presidente norteamericano, y fueron hechas con varias semanas de antelación. Durante el segundo día de la visita oficial, mientras Jackie tenía una actividad programada con André Malraux, Kennedy se escaparía para encontrarse con una de las chicas de la madama. Todo debía ser discreto, casi imperceptible.
La coartada sería una visita médica por sus dolores crónicos. A la hora señalada, Kennedy ingresó a un edificio que no tenía nada de lo distinguido que el presidente había imaginado. Hasta pensó que se habían excedido en eso de camuflar su presencia. Cuando subió al piso indicado y tocó el timbre, no se sabe quién fue el más sorprendido: si Kennedy o la señora de casi setenta años que lo vio tocando el timbre de su casa. Pidió perdón y siguió golpeando las puertas vecinas pero detrás de ninguna estaba su chica. Bajó y le contó a su cómplice, el doctor Jacobson, la situación. Cruzaron hacia un bar y desde un teléfono público (fue una odisea también conseguir monedas: un presidente no anda con cambio chico en el bolsillo), llamaron a Salinger que recién en ese momento se dio cuenta de su error. Había enviado al presidente al Boulevard de Courcelles en vez de a la rue de Courcelles. Kennedy llegó algo tarde pero al final se encontró con la joven que Madame Claude le había reservado. Ella en sus memorias afirma que Kennedy pidió una mujer igual a Jackie, su esposa. Joven, elegante, atractiva, de aspecto sereno. Y si se podía, vestida de la misma manera (Claude consiguió un vestido de Givenchy). Eso sí, el presidente hizo una última aclaración: “Como Jackie, pero más hot”.
Pese a su afición por remarcar que los grandes nombres de la época fueron sus clientes, siempre era elusiva cuando le preguntaban por la identidad de las chicas que trabajaban para ella. Se dice que luego de dejarla muchas fueron muy conocidas y que se convirtieron en modelos, actrices, esposas de millonarios y hasta alguna en princesa.
Por lo general eran aspirantes a modelos y actrices que no habían logrado triunfar o que mientras intentaban ascender se ponían a trabajar como prostitutas de lujo. Siempre tenía aspirantes a ingresar en su red. Y ella caminaba por la calle haciendo una especie de rastrillaje para descubrir a alguien más para sumar a su plantel.
Cualquier chica hermosa de entre 18 a 25 años que andaba por la calle era una potencial empleada. Para ella todas eran potenciales prostitutas. No concebía como alguien no se dedicara a su oficio. Para Claude el mundo se reducía a hombres ricos que buscaban sexo y a mujeres pobres que buscaban dinero. Todo pretendía verlo bajo ese prisma.
Las chicas que trabajaban para ella debían dar un servicio de excelencia. Claude creía que no había otro oficio en el que el cliché de “El cliente siempre tiene razón” fuera más aplicable. Había que satisfacer cada deseo, cada fantasía mientras se pagara la tarifa estipulada, aún cuando pusieran en riesgo la integridad física de las mujeres. A las integrantes de ese batallón de bellezas que se prostituían a un alto precio -en todo sentido- en su momento de apogeo se las conocía como las Claudettes.
Ser una Claudette no era sencillo. Debían pasar varias entrevistas personales ante la rígida Claude. Debían ser educadas, hablar con corrección, ser dóciles. También bellas y muy jóvenes. En su plantel había chicas de toda Europa. Ella, dicen, prefería a las escandinavas. Frías, obedientes, llamativas y calladas. Pero luego de que Claude las aprobara, antes de empezar a trabajar para ella debían superar otra prueba, la sexual. Tenía testers: dos amigos muy cercanos que se acostaban con las chicas y luego le pasaban un informe acerca de sus habilidades sexuales.
Claude conocía los secretos más íntimos de los hombres más poderosos e influyentes. Sabía quién era afecto al sadomasoquismo, quién era infiel, quién disfrutaba de una lluvia dorada o quién prefería ser sodomizado. Y eso, naturalmente, le daba poder.
No respondía al estereotipo de la madama, parecía una empresaria, una banquera, siempre entallada en un Chanel. Era una mujer dura, implacable. Acostumbrada a moverse en un mundo de hombres, a soportar presiones, a sojuzgar chicas. No le mostraba sus sentimientos a nadie. Ella prefería lucirse invicta, ocultar sus derrotas y caídas.
No se le conocieron amores públicos. Una amiga contó que una vez se vio desnuda ante el espejo y dijo: “Desagradable”. Para ella, la gente mayor de cuarenta años no debía tener sexo.
“Me pasé la vida ocupándome del placer de los otros”, decía. Pero alguien que la conoció bien declaró: “No tenía sentimientos. Para Claude las mujeres eran agujeros y los hombres billeteras”. En su juventud fue madre. A su hija la crió la madre de Claude, quien nunca logró reconstruir el vínculo con ninguna de las dos.
En su mundo se cruzaba lo sórdido con lo exclusivo, el lujo con las peores miserias. Para lo único que no había lugar en ese mundo era para el amor.
La policía a cambio de protección y de hacer la vista gorda ante su negocio, la utilizaba como informante. Los políticos se valían de ella para algunas operaciones y chantajes.
Pero con el triunfo de Valery Giscard D’Estaing en 1976 todo ese entramado de impunidad se derrumbó. La excusa fue, como suele pasar en estas ocasiones, la evasión impositiva. Madame Claude vio tambalear su negocio y empezó a ver la espalda de los hombres que antes se acercaban a ella. Sus apoyos se esfumaron. A punto de ser condenada escapó a Estados Unidos.
Allí en Los Ángeles su fama se mantenía intacta. Frecuentaba los mejores lugares, todos querían hablar con ella, conocer sus historias. En 1985 decidió volver a su país luego de fracasar en obtener la Green Card pese a que hasta tuvo un matrimonio de conveniencia con un empleado gay de su restaurante favorito, el más exclusivo de Hollywood. Luego de un paso de unos meses por Vanuatu, regresó a París. El juicio se reanudó y fue condenada a pagar una multa considerable y a cuatro meses de prisión. Al salir vivió en una casa en las afueras de París. Pero al poco tiempo volvió al negocio.
Ya no tenía bajo su poder cientos de chicas. Apenas una docena. Pero sus clientes ya no eran influyentes. Ella, tampoco. Era otra época. Tantos eran los cambios que la investigación policial en su contra en este caso fue conducida por una mujer. Y la acusación ya no era por un tema impositivo sino por proxenetismo. En Francia, la prostitución no tiene sanción penal, pero sí es perseguido quien explote a otros con ese fin. Una vez más regresó a prisión. Otra sanción leve de seis meses pero de cumplimiento efectivo. Todavía había quienes le temían a sus secretos.
Desde el principio del nuevo milenio vivió recluida en una mansión de la Costa Azul. Murió en diciembre de 2015. Tenía 92 años y sus años de esplendor habían quedado atrás hacía mucho tiempo.